Manolín se mató un día de San Esteban...
Bajaba Manolín a pie de Moncalián un día de la fiesta de San Esteban, tres de noviembre. Qué importa el año. Se cayó en la oscuridad por una cárcava del terreno, se golpeó en la cabeza y se mató. Nunca más volví a verle.
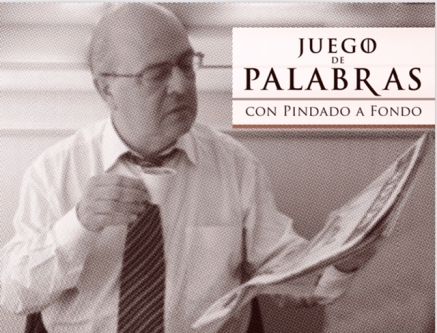
 12-05-2020
12-05-2020
Manolín se mató un día de San Esteban...
Cuando un buen amigo muere, no se le olvida. Siempre está ahí el doliente testimonio, el paradigma poético de Miguel Hernández, “Elegía a Ramón Sijé” cuando quiere “regresar” a su fallecido amigo el abogado y escritor católico porque “temprano la muerte levantó su vuelo”.
Cierto, Manolín, hijo único de Isabel y Lorenzo Lastra era mi amigo en la vecindad del barrio de Berezales (Beranga), en el alto un tanto aislado en que confluyen Beranga y Hazas de Cesto, no tan lejos monte arriba de Moncaleán.
Allí vivía él, inquieto y temprano jinete de una yegua. Siempre me esperaba cuando yo llegaba de vacaciones, de estar interno en los frailes y nos alegrábamos juntos en los reencuentros o nos entristecíamos en las despedidas.
Bajaba Manolín a pie de Moncalián un día de la fiesta de San Esteban, tres de noviembre. Qué importa el año. Se cayó en la oscuridad por una cárcava del terreno, se golpeó en la cabeza y se mató. Nunca más volví a verle.
Pero aquella nuestra incipiente relación (de vecinos amigos) nunca ha desaparecido del todo desde el fatal acontecimiento que hizo a sus padres desaparecer de “Las Mazas”, entre la casa de mis primos Uslé y “Anicero”, para dejar el que había sido alegre hogar con hijo único e irse junto a una hermana de Isabel.
Ni siquiera sé bien o busco ahora la joven edad del jubiloso jinete (único competidor indirecto de Cándido Ruiz con su caballo), pero de alguna forma suele volver siempre su memoria a mi sentimental recuerdo amistoso.
No tanto, por supuesto, como cuando me avisó el cura del pueblo que mi madre estaba enferma y no sé si intuí o deduje en seguida que había muerto. Son cosas terribles que pasan en las vidas y nos marcan.
Era esa seguramente mi primera experiencia de amistad, la de Manuel Lastra. No debo pasarla de largo en este conjunto de reflexiones. Porque para ir a la escuela o a la iglesia por un camino sí habían quedado mis primos, -Marcelo y sus hermanos-, y también Ramonín Zorrilla en “Anicero” o, por otro camino para “bajar” al “Barrio de Beranga” al centro, Manolo y Luis Campo, hijos de Melitón y de Lina, la gran amiga de mi madre y madre de la bella y bondadosa María Angeles. Casa la suya, por cierto, a la que yo entraba a la cuadra para saludar a Aurelio o muy preferentemente por la cocina, en dónde siempre cogía o me daba algo Cesárea.
Pero ya tenía dentro la falta menos conscientemente, la oquedad del silencio por la ausencia de Manolín. Por un mal paso me dijeron que en una cárcava del terreno, no tan lejos del terreno del padre de Aurelia, Antonio Guerra, cayó en la oscuridad, se golpeó en la cabeza y ya nunca pude verle más. No pudieron volver a ver al animoso muchacho tampoco Paqui, la hija de mis buenos inmediatos vecinos, Pepe Trueba y Brígida, ni Meyus y Encarnita, las hijas de Remedios y Cándido Ruiz. Siguió así el familiar paisaje sin las voces y el alocado alegre galope de Manolín que irónicamente murió a pie un día, una tarde noche de San Esteban.
Siguió la vida, en fin, me fui a estudiar a Algorta (con Toñi San Emeterio, Ángel Mary Crespo y José Renedo), después en Hoz de Marrón, pasé luego a Ampuero con Luisa, mi hermana mayor, más tarde en Santander, a la mili a Galicia, a Madrid y a Estados Unidos. La vida siguió. Pero en aquel primario paisaje de leche y maíz, de tordos, nogales, higueras, ciruelos y perales, ya no estaba Manolín Lastra.
Por los variados caminos de la vida, otros conocidos y amigos se han dispersado o han muerto. Pero en aquel paisaje de la patria que según Rilke es la infancia, se quedaron muy ejemplarmente aquella gran mujer que fue mi abuela, Sofía, hasta su final con su yerno, mi padre, viudo y buen trabajador.
Hoy los caminos algo se han cambiado. Si se quiere subir desde la carretera de Hazas hasta el campo de tiro, no se puede por el puente junto al “molino de Joaquín” y hay que dar la vuelta al mundo para llegar.
En el extremo opuesto, viniendo de Gama y Ambrosero desde “El Paso” del difunto Vicente Ruiz y sus hermanas ya no se pasa por “El Barrio”, aunque uno, casi en horizontal, encuentra el buen “obstáculo” de la carretera que sigue hacia Santander...
Desde la estación a “Conforta” (o por la izquierda a “Somavilla”) ya no está la tienda de Tina con los camiones de Guillermo Diego delante y luego la solícita buena disposición amistosa de Pili, la mujer de Avelino Sáiz. Hacia arriba no llega un coche a Berezales.
Por debajo del puente, y por delante de la casa del simpático guardaajugas Peña, del molino de Diego al de Mauricio, tampoco pasa bien un automóvil.
Pero bien antes de los existentes relativos cambios, subíamos y bajábamos a la escuela, a la iglesia, a buscar pan, aceite y azúcar, a llevar la leche o a buscar a mi padre al “Bar Tino”.
Mucho antes, sí, de que faltase el escudo exterior de la casa en que nací o el valioso “Longines” de una pared del interior y el baúl, sobre todo, ay, de mi abuela, ya Manolín, el pobre, se había caído en el funesto día aquél de San Esteban. La flecha súbita de la muerte segó su juventud.
Apenas evoco los rasgos de su rostro, no recuerdo el año, pero no olvido nunca sus afectuosas bienvenidas cuando volvía de vacaciones.

